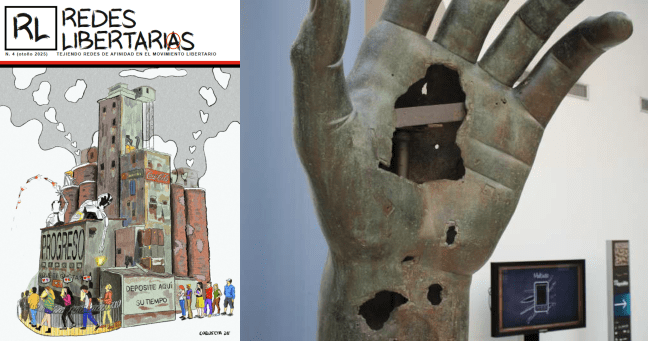Pablo Rosal
Poeta, dramaturgo, actor y director de escena
Arranca este texto de puntillas, con suma cautela y respeto, pues el que esto suscribe es un invitado y un advenedizo por estos lares, no por falta de afinidad e interés, sino por falta de un conocimiento riguroso sobre el pensar y el sentir libertarios, sabedor de la enjundiosa cantidad de teoría, estudios, consideraciones y términos existentes. Arranca con sigilo, además, porque sabe lo que va a intentar decir, y es consciente de las asperezas y urticarias que genera el tema, que es, a grandes rasgos, la espiritualidad, o su ausencia. Así y todo, no se arredra, y se dispone a cumplir el cometido de su sensibilidad, apelando a la madurez en la lectura, que trascienda eso de los curas o los iluminados y el habitual descrédito que genera.
No debemos olvidar que escribir tiene un objetivo muy claro, mil veces pervertido, puro en esencia: compartir buenos mensajes, generosas señales con aquella comunidad que soñamos. Y a esto se le puede llamar, sin tapujos, escombrando los prejuicios, resignificando la vida, moral; y es algo bello. El individualismo no es un privilegio vano, es un trabajo y una responsabilidad: debemos averiguar qué es aquello que tanto nos fascinó en el individuo. El destino del individualismo, pues, es su supresión, superación: no es casualidad que vivamos en época agónica, de feroz, exacerbada y enconada resistencia del individuo a desaparecer, a transformarse en otra cosa, a adquirir mayor conciencia. Conciencia es invitación a una mayor conciencia.

Y desde esta inexactitud académica y con el carnet de visitante, nos disponemos a brindar la siguiente cavilación o soflama, que no es otra que señalar que sin un replanteamiento de la espiritualidad en Occidente ningún pensamiento sobre el conjunto de algo, ninguna teoría sobre las relaciones humanas, podrá cuajar jamás y seguiremos fingiendo que estamos buscando soluciones y lugares de encuentro, cuando en realidad seguiremos acerando conflictos, culpando a enemigos. Necesitamos redescubrir el espíritu en la materia, el viaje de lo que es y lo que no es: conciencia obliga. Urge reconciliarnos con un sentido mayor o inefable de las cosas si de verdad nos mueve la bondad. Nos referiremos, aquí, para evitar suspicacias y escrúpulos, a la espiritualidad como un sentir sin credo preciso: lo fraternal no nace de un cálculo ni de una adscripción a una manera de pensar, si fuera así solo sería una opción personal más. Lo fraternal parte de un sentir previo, de un presentir, por tanto, un sentimiento común que escapa al control humano y que cualquier psique, sin preparación alguna, puede percibir de vez en cuando, si atiende. Lo espiritual no se define, es escuchar el sentir oceánico de que estamos hechos, es recordar continuamente que lo fraternal tiene un origen común, si no, no hay fraternidad posible. A este flujo amoroso entre lo material y lo inmaterial, entre lo mutable y lo inmutable, es al que vamos a referirnos.
El objetivo de este texto, pues, es el de siempre: intentar situarse en este mundo desapacible, intentar sostener un día más la pasión por la existencia sin desfallecer y trazar alguna estrella fugaz. En este siglo que ya nada propone, solo quiere consumirse y consumarse, aprovecharse de sí mismo y derrochar su energía (no en vano la cuestión energética es la clave de bóveda de la conflictología actual), necesitamos más que nunca comprender, por enésima vez, cómo es Occidente y para ello hay que estudiar qué es lo que ha hecho con la espiritualidad. Occidente: informe de un dolor, de una carencia, de un drama ensimismado. Analizar el padecimiento que en Occidente genera la ausencia de espiritualidad es desvelar a Occidente.
Occidente está huérfano de sí mismo: informe de daños. Un ateísmo imperialista y triunfal ha arrasado con todos los surcos que nos enlazaban para imponer la lógica de la cantidad y la evidencia como fantasía de encuentro, y aun así, seguimos alimentándolo. Se nos antoja que la anarquía, no como un movimiento y un hecho históricos, sino como una pulsión de cualquier psique humana, debería ser más receptiva que nadie al sentir espiritual, pues en ella vibra y se enciende el sentimiento alegre de la entente de los seres más allá de la historia, un lugar común, la naturalidad previa y el funcionamiento orgánico de las cosas, el mantenerse en la infancia viva del mundo, en su crecer eterno, el desvelar las verdades pasajeras siempre respecto a otra verdad, el desmantelar los intereses y los caprichos… «La verdadera comunidad no nace de que las gentes tengan sentimientos los unos hacia los otros (aunque no pueda haberla sin ellos); nace de que estén en relación mutua con un centro viviente», nos dice Martin Buber. Y no nos tropecemos con el señor de las barbas: este centro no es más que aceptar un flujo y un dinamismo que está más allá de las psiques privadas, un espacio de diálogo no material, una intuición de unas condiciones comunes e inalterables que nos congregan.
Occidente es una pulsión juvenil en detrimento de la madurez. Fue un escaparse de casa. El orgullo rebelde del abandonado que inventa sus propias normas. Es el desafío y atrevimiento de la juventud convertido en civilización. Abusa de la inmadurez para lograr afirmarse. No quiere patria, aun cuando su mayor invento sea la atroz patria. Es pillo, caradura, perezoso, avaricioso, siente impaciencia por lo evidente, necesita, pide. Proyecta la insubordinación de la juventud en las normas de la vida organizada, en las fases de la vida, en la relación con el otro. Homogeneiza todo para que el mundo sea incuestionablemente su terreno de juego, el dinero la única ley y su éxito devenga el único precepto moral. Impone el cinismo y el descreimiento, así no se compromete con nada, solo cree en las reacciones impulsivas derivadas del conflicto, de su identidad. Venerando la contradicción y la confusión ha armado un sistema de vida calculable y manejable.
La progresiva desaparición del sacrificio es, asociado a lo anterior, uno de los aspectos que mejor definen el carácter de Occidente en esta confusa época despatarrada en la que su esencia desmanteladora ha llegado a su horma. El sacrificio, sumariamente, es la renuncia de lo ilimitado, de las múltiples posibilidades por la exclusividad de una particularidad. El mundo computacional renuncia al sacrificio para mantener todas las probabilidades al mismo tiempo posibles y todos los conocimientos en el mismo nivel: es un espacio irreal en el que nada puede realmente suceder. Ninguna relación, sin embargo, es posible sin el sacrificio. Y por esta razón, a Occidente ya no le nacen los límites, no los comprende, no los sabe cuidar ni utilizar. Su monstruo se le ha adelantado y le juzga. El ser humano exigido, sometido por su idea.
do su misión, vaciado sus reservas de seducción y pillaje, y ahora solo se corroe, no sabe sostener su proyecto. Ya no se comprende a sí mismo. Se ha desvelado, simplificado en exceso. Vive en una hipertrofia de sus funciones, en una redundancia improductiva que solo se apoya en la repetición numérica. Y todo porque carece de una espiritualidad que regule sus ambiciones: no en vano, el desmantelamiento de la espiritualidad ha sido el motor y la fuerza de su proyecto, la fuente de su sagacidad, su riqueza. Podría bien decirse que ha sido una apuesta: desviarse del rumbo natural, fragmentar lo «infragmentable», retorcer la lógica hasta desalmarla. Occidente ha ansiado generar mediante la razón lo que cualquier espiritualidad pura ya nos había revelado, lo ha querido encontrar por sus propios medios, con su propio lenguaje. Ése ha sido el salto al vacío, una apuesta por antonomasia. Se ha lanzado intrépido al descubrimiento de todo, para dar razones a todas las posibilidades y posibilidades a todas las razones; no ha sabido limitarse en las preguntas y así habita espacios abstractos. Se ha engolosinado en su proyecto y su ley, que lo ha entretenido y arrebatado, pero ya no recuerda el fin que se propuso, está empachado de logros, ahíto en su avaricia.
Así, ante esta ausencia total de sustancia en Occidente, una carencia por haber desmantelado persistentemente todo sentido de la tradición no‐materialista, habitualmente se han pensado dos vías para reencontrar algún surco que habilite su existencia incoherente, que tranquilice sus aguas. Son, sin duda alguna, dos vías luminosas, maravillosas en su pretensión.
La información es ingente en Occidente y la complejidad campa a sus anchas y vence todas las conversaciones
La primera consiste en ahondar e indagar en las propias raíces en busca de asideros verdaderos en los que reconocer y refundar un compromiso firme. Un ejercicio humilde y honesto de introspección y sana erudición, de parar la maquinaria, una aventura apasionada de autoconocimiento. El problema, a la vista de cualquiera, es que la información es ingente en Occidente y la complejidad campa a sus anchas y vence todas las conversaciones, está en su elemento; los puntos de vista son múltiples e intocables, el relativismo se apodera de cualquier epifanía. El nivel de conciencia adquirido apenas permite ya la ingenuidad: la realidad se considera el producto de la elección, solo la evidencia y la literalidad cuentan. Y, ante todo, claro, el orgullo y el cinismo de Occidente, que no permiten desandar ningún camino y todo arrasan.
La segunda vía consiste en dejarse permear e incorporar la sabiduría de tradiciones ajenas que aún mantengan algunos principios hondos e inmarcesibles con el fin de reforzar la musculatura con sangre inspirada, con puntos de vista renovados. A los problemas anteriores, a esta vía se le suma el hecho de que estas tradiciones ajenas ora han sido pervertidas por el materialismo occidental, traducidas torticeramente y adaptadas a la utilidad, ora han sido asimiladas como propias por la imparable lógica que convierte toda la diferencia o crisis en un bien del mismo sistema, amén de otros complejos contemporáneos respecto a la apropiación y la culpa histórica.
Ambas vías, pues, sucumben ante las defensas del orgullo arrollador de Occidente, a la inmensa fuerza que le otorga su inconsistencia. Si bien a un nivel personal o en ciertas comunidades soñadoras, apartadas, estas dos vías siguen teniendo validez y verdad, consideramos que el auténtico y genuino desafío del conjunto de Occidente, su deber, estriba en una tercera vía, a la manera de Gurdjieff y tantos otros que deseaban compaginar la modernidad con lo ancestral, que no es más que la digestión de las dos anteriores y, sobre todo, y aquí recae el esperado interés de este escrito, la comprensión estricta y responsable del proyecto ulterior de Occidente, de su apuesta. Es, efectivamente, la vía más exigente y la que más riesgo tiene de parecerse a nada o a más de lo mismo, pues la autocomplacencia, la molicie y el fatalismo son marca de la casa.
Occidente satisface un deseo y una tentación: la necesaria visita de lo desligado, la vivencia de una libertad impulsiva y ávida, desmesurada, la degustación de la vida sin ningún compromiso o sacrificio donde solo el instante y el interés importan
Por alguna razón el espíritu ha necesitado a Occidente y lo que ha hecho Occidente. Su fractura, su búsqueda incesante, su cuaderno en blanco, su desmitificación, su crítica, su capacidad de inventariar el mundo, su atrevimiento, su falta de ataduras, su individualismo, su entrega a la materia. Occidente es una necesidad del funcionamiento de un organismo. Lo que duda de todo, lo que no se compromete y se desprende. Algo que busca su prueba, su evidencia, su validez, y para ello necesita un lugar neutro, desapegado, abstracto, muros que separan y catalogan y así obtener formas, mensajes: información. Occidente satisface un deseo y una tentación: la necesaria visita de lo desligado, la vivencia de una libertad impulsiva y ávida, desmesurada, la degustación de la vida sin ningún compromiso o sacrificio donde solo el instante y el interés importan: gozar de la soberanía de la autonomía humana frente a cualquier otro orden. Pasárselo bien y hacer lo que cada cual quiere, como grotesca simplificación de todas las civilizaciones y orgulloso estandarte moral. Vale la pena insistir en este texto que avanza en espiral: Occidente es una necesidad del espíritu que toma conciencia sobre sí mismo, no es un capricho ni un imperio, por mucho que se comporte como tal. Todas las civilizaciones han necesitado, de alguna manera, el gesto de Occidente, para comprenderse, quebrarse, etc.
Como sabemos de sobra, el proyecto era demasiado goloso y nos hemos entregado ya sin ningún tipo de autocontrol, y, para mayor inri, lo que hubiera podido ser un gran logro, a saber, un porvenir liberado y desconocido como principio existencial, cósmico, ha caído trágicamente en manos de la estadística, que domina desquiciante el destino humano. No se puede jugar a la nada porque sí, sin conciencia. Para manipular la nada hay que estar maduro como civilización y, como salta a la vista, no es el caso, de ahí el corazón ausente de nuestro siglo. Pero no caigamos en la condena, tan propia del ya inofensivo aparato crítico occidental.
Occidente cumple, como dijimos, dentro de la historia espiritual humana, la función y la capacidad de verse, de distanciarse, disociarse. Ahí reside su fuerza, su talento, su obsesión. Abstraerse y abstenerse de la vida y de su proporción natural: una narración al margen del eje de la vida que ha conseguido mancillar la totalidad de tradiciones este planeta y desmantelar su impulso verdadero en pro de un conocimiento imperialmente material de la realidad, que ha devenido un conocimiento puramente arbitrario y desalmado que solo ansía sacar más provecho de sus retorcidísimos logros.

En estas andamos, cuando se nos aparece esta tercera vía de comprensión de todo esto, que nos sugiere, cual canto de cisne, que, quizá, todo tiene su propósito, y que la apuesta de Occidente, su honda misión, haya sido emprender esta búsqueda extrema en el materialismo. Y no aceptar esto, como hemos visto, lo desarma y debilita en extremo, pero, quizá, ésta sea la ansiada señal que le devuelve, por fin, vulnerabilidad, que lo devuelve a la infancia, al nacimiento: ¿y si Occidente es, finalmente, un proyecto de reintegración en lo divino? Ahora no se puede echar atrás, debe rematar su trabajo, su apuesta. Se ha lanzado a la aniquilación de sí mismo para demostrar su valía. Ésa es su osadía y su inconsciencia: quedarse sin sustancia, sin principios… con la esperanza de reencontrarlos, de ser encontrado.
Uno apuesta cuando tiene confianza en el horizonte y la esperanza. Sobre la mala calidad de esta esperanza reposa la deriva de Occidente y del mundo contemporáneo y su más que notoria agonía. Porque como nos recuerda deslumbrantemente la santa María Zambrano, esta esperanza requiere de un sentimiento de trascendencia que vaya más allá del individuo y de la actualidad histórica. Y, efectivamente, sin trascendencia desaparece la esperanza, por eso vivimos en un histérico presente sin reverberaciones. (Occidente se ha quedado temporal o fatalmente sin sistema inmunitario, no tiene un sí mismo. Es débil, pero no respecto al otro, sino en sí. No se conoce a sí mismo fundamentalmente. Lo único que ha tenido siempre era su apuesta, pero, por primera vez, desconfía de ella, y sabe, al mismo tiempo, que sin ella no es nada. El materialismo empuja irracionalmente; ya la moral, el acuerdo, la moderación, son estorbo. No es casualidad que proliferen ferocísimos totalitarismos trasnochados, injustificados y caprichosos, que abogan por la destrucción de todo lo que se ha conseguido. Occidente no se aprecia a sí mismo, no sabe generar autoridad de ningún tipo si ya no cree en sí mismo, si pierde la pista de su proyecto: por eso agarra ejemplos a su antojo de su manido y prolífico archivo de las calamidades y los reproduce y así poder corroborar que su historia está más viva que nunca.).
A pesar de todo, los ingredientes están sobre la mesa para el darse cuenta. Si el depósito de energía, vitalidad y luminosidad está vacío, contaminado, saturado, estancado, suenan las campanas: todo por empezar, los ingredientes están descaradamente sobre la mesa, es el momento de atreverse a aceptar que la respuesta la tenemos en nuestra inercia y que, desde este descreimiento, somos capaces de generar renovado contenido espiritual al mundo, una razón ardiente, como decía Hildegard von Bingen, una razón apasionada que nos despierte de esta pesadilla materialista a la que nos hemos condenado. Usar a destajo, sincréticamente, todas las herramientas que hemos acumulado para desmantelar nuestro propio entuerto. Atrevernos a generar principios sencillos, útiles y nutritivos tras toda esta experiencia de degeneración. Atrevernos a alzarnos sobre nuestra propia cultura. Atrevernos a imponernos la autoridad de la vida. Atrevernos a sentir, de nuevo. El mundo ordenado no es el orden del mundo, nos recuerda Martin Buber. Reintegrar a Occidente en la historia del espíritu, retomar el proyecto divino. Y eso no implica una lucha, sino asumir una derrota total.
Huelga decir que el ser humano contemporáneo, cualquiera que sea su pelaje, aborrece, ridiculiza, abomina, relativiza o desprecia estas palabras, y que la historia continúa arrolladora su espuria deriva sin ser capaz de apreciar lo bueno que hay en ella, pero es que, precisamente, estar aquí, en la lectura, nada tiene que ver con la historia y la historia de las diferencias y los escrúpulos y los rencores. «Una felicidad que no puede comunicarse no es una felicidad. No es a sí mismo quien el poeta busca, sino a todos y cada uno. No quiere su singularidad, sino la comunidad, la total reintegración: la pura victoria del amor.», otra vez Zambrano, respecto a la tarea irrenunciable del poeta. Al último hilo de vida sensible que no sucumbe al placer de la cultura por la cultura, de la narración obsesiva que es enseña de Occidente, le corresponde soñar los orígenes hasta el postrer resuello, pues la poesía solo puede concebirse en la totalidad del espíritu, de la que manan todos los seres. No hay victoria posible si no es omnímoda; si no desaparece la victoria.
Esta tercera vía, pues, nada nuevo bajo el cielo, es las tres vías a la vez, por virtud de la sabiduría liberadora del tres, que no es cantidad sino viaje y transformación, no es apego, es transmisión y movimiento. Superación del conflicto. Para que esta tercera vía contenga a las tres vías a la vez no solo se requiere conciencia, sino doblar la conciencia: doblar aquella apuesta para desvelarla. Jugar encima del cinismo, tragarse este espinoso estropajo, dejar de darle pábulo. Distanciarse del distanciamiento de Occidente.
Tan sencillo como desvelar su apuesta, reconocer lo desmesurado de su plan. Admitir que ésta ha sido su búsqueda y que ahora está perdido, que tiene una serie de averiguaciones bonitas que compartir con el mundo (por ejemplo, tan sencillo, que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre) y pedir perdón por otras tantas cosas. Con este mínimo gesto ya se abre la puerta.
Asumamos que Occidente ha sido un excurso, un recorrido accesorio donde el espíritu quería probar una infinidad de cosas, quería prepararse lejos de la vida, ilusoriamente. Se separó, se apartó, bifurcó el camino. Si es así, ese privilegio conlleva una responsabilidad llegados a este punto agónico. Redoblar la conciencia es hacer del camino dividido, de nuevo un camino integrado. Desarticular el discurso de la fragmentación como principio único. Reencauzarse. Nos debe acompañar el rubor de todo lo probado, un entusiasmo renovado, una mirada cómplice entre quienes no hemos sabido frenar. Mirar alrededor y no comprender nada.
Solo un despropósito exageradamente bondadoso, una generosidad incomprensible, sin bandera ni historia, nos puede sacar de aquí. «Si bueno es vivir,/ todavía es mejor soñar,/ y lo mejor de todo, despertar.», nos recuerda Antonio Machado. Recobrar ingenuidad conscientemente. Y no se trata de fingir ingenuidad, es lucidez tras haber superado el trauma. Guiarse por esa alegría insospechada. Atreverse a despertar. Aceptar que estamos llamados a despertar. Occidente: informe de una ausencia, de un llamado, pues: algo urge y clama; suspender la historia, atender a aquella voz y volver a encontrarse. Suelta entonces el texto su paquete: sin reconciliación con la espiritualidad, ningún gesto, ni siquiera el libertario, tendrá sentido alguno.